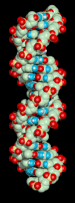Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 28 de marzo de 2012
Uno de los más extraños es la idea de que toda partícula (fotones, electrones, átomos… y hasta un camión) se comporta, a la vez, como una onda. El científico inglés Thomas Young demostró, alrededor de 1807, que un haz de luz se comporta como onda al pasar a través de dos ranuras. Al hacerlo, se divide en dos ondas que interfieren una con otra, provocando que haya zonas de mayor luminosidad (donde las ondas se refuerzan, pues sus crestas y valles coinciden) y otras de casi oscuridad (donde se cancelan mutuamente, pues las crestas de una coinciden con los valles de la otra). La luz forma así un patrón de líneas luminosas y oscuras sobre una pantalla.
El problema es que años después, en 1905, Albert Einstein demostró, mediante su explicación del efecto fotoeléctrico, que la luz está compuesta por partículas: los fotones. Entonces, ¿onda o partícula? Resulta que, de algún modo, ambas respuestas son correctas: la partícula tiene asociada una onda. Hoy se habla de la “dualidad onda-partícula” de la luz, como propuso el físico francés Luis de Broglie en 1924.
Pero lo más sorprendente es que incluso una sola de estas partículas puede interferir ¡consigo misma! al pasar por las rendijas (lo cual se logra haciendo pasar las partículas no en un chorro, sino una por una: el patrón de interferencia se va formando paulatinamente, conforme las partículas se van acumulando sobre la pantalla). Se confirma así, indudablemente, que la materia se comporta también como onda en la escala cuántica.
La gran pregunta es, ¿hasta qué tamaño siguen siendo apreciables esos efectos cuánticos, imperceptibles en el mundo macroscópico en el que vivimos? (no parecen tener efectos, por ejemplo, en el nivel celular, ni en nuestras computadoras o teléfonos celulares…).
 |
| Molécula de ftalocianina y uno de sus derivados fluorados |
Dejando de lado la sarta de tonterías que pretenden mezclar la mecánica cuántica con asuntos esotéricos, el trabajo de Arndt y su grupo muestra cómo las más recientes tecnologías de nanofabricación y nanovisualización pueden ayudarnos a explorar mejor dónde se hallan los límites de la mecánica cuántica… si es que los hay.
¿Te gustó? ¡Compártelo en Twitter o Facebook!: