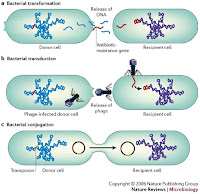Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 12 de febrero de 2017
Publicado en Milenio Diario, 12 de febrero de 2017
Si usted no ha ido a ver la película Talentos ocultos (Hidden figures), por favor deje de leer esta columna y corra al cine a disfrutarla.
Como usted sabrá si ha leído La ciencia por gusto durante algún tiempo, de vez en cuando suelo comentar cintas que tienen alguna relación con temas científicos. Talentos ocultos es un ejemplo notable.
El filme, dirigido por Theodore Melfi en 2016 –aunque su estreno masivo fue en 2017–, y con guión del propio Melfi y Allison Schroeder, está basada en el libro del mismo nombre de la escritora Margot Lee Shetterly. Narra la historia real de la participación de tres matemáticas negras en el programa espacial de la NASA en 1961. Formaban parte del proyecto Mercury, que existió entre 1958 y 1963 y que tenía la misión, frente a los avances soviéticos –el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1, en 1957, y el primer hombre en viajar al espacio exterior, Yuri Gagarin, en 1961– de poner a un astronauta estadounidense en órbita y regresarlo a salvo a la Tierra.
La cinta, magistral en todos los sentidos –guión, dirección, actuación, vestuario y escenografía, música, iluminación–, es una delicia y un muestrario de las características de la sociedad estadounidense de entonces. Exhibe, por ejemplo, y como parte fundamental de la trama, el tremendo racismo que era todavía parte de la vida cotidiana de ese país, al menos en algunos Estados (como Virginia, donde está el Centro de Investigación Langley de la NASA, donde ocurre la acción). Y muestra al mismo tiempo el movimiento de lucha por la igualdad de derechos para los negros, que estaba en pleno apogeo con líderes como Martin Luther King.
Deja clara también la terrible presión política, en plena Guerra Fría, a que estaba sometida la NASA (recién creada en 1958, a partir de su antecesor, el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, o NACA, nacido en 1915), y cómo esto ayudó a impulsar, en un ambiente de fervor nacionalista, el desarrollo científico y tecnológico estadounidense.
Pero más que nada –y en mi opinión esto es lo que realmente hace memorable a la película– muestra la enorme pasión que las tres protagonistas, las matemáticas “de color” Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson (encarnadas por las actrices Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monáe), sentían por su trabajo, y la forma en que lucharon contra los prejuicios, tan comunes y “normales” entonces, hacia las mujeres y los negros.
Cada una a su manera –Katherine Johnson calculando trayectorias para los lanzamientos de cohetes, Dorothy Vaughan como supervisora del grupo de “computadoras de color” (matemáticas negras contratadas para realizar cálculos en la época en que las computadoras electrónicas eran todavía incipientes) y posteriormente como programadora para la máquina IBM adquirida por la NASA, y Mary Jackson como aspirante a ingeniera que lucha en la corte por su derecho a estudiar–, las tres protagonistas encarnan lo que pueden lograr las personas cuando la pasión por el conocimiento se conjuga con la convicción por combatir las injusticias, aun en contra de las convenciones sociales.
 El libro de Margot Lee Shetterly está basado en hechos históricos, y es resultado de una investigación quizá motivada por los relatos de su padre, que trabajó como investigador en el Centro Langley. Notablemente, es su primer libro; antes de eso, Shetterly había trabajado en finanzas y luego, junto con su marido, había vivido en México, donde editaban una revista turística en idioma inglés. Los derechos cinematográficos del libro fueron vendidos desde 2014, antes de que estuviera terminado. Y la película –que cuenta también con la actuación de estrellas como Kevin Costner, Kirsten Dunst y, como curiosidad, Jim Parsons en un papel quizá no tan distinto de su famoso Sheldon Cooper en La teoría del Big Bang– ha tenido ya, en el poco tiempo que lleva exhibiéndose, ganancias superiores a las de la superproducción La La Land (otra cinta deliciosa que no se debe usted perder, aunque no tenga nada que ver con la ciencia), y cuenta con tres nominaciones al Óscar: mejor película, mejor guión adaptado y mejor actriz de reparto.
El libro de Margot Lee Shetterly está basado en hechos históricos, y es resultado de una investigación quizá motivada por los relatos de su padre, que trabajó como investigador en el Centro Langley. Notablemente, es su primer libro; antes de eso, Shetterly había trabajado en finanzas y luego, junto con su marido, había vivido en México, donde editaban una revista turística en idioma inglés. Los derechos cinematográficos del libro fueron vendidos desde 2014, antes de que estuviera terminado. Y la película –que cuenta también con la actuación de estrellas como Kevin Costner, Kirsten Dunst y, como curiosidad, Jim Parsons en un papel quizá no tan distinto de su famoso Sheldon Cooper en La teoría del Big Bang– ha tenido ya, en el poco tiempo que lleva exhibiéndose, ganancias superiores a las de la superproducción La La Land (otra cinta deliciosa que no se debe usted perder, aunque no tenga nada que ver con la ciencia), y cuenta con tres nominaciones al Óscar: mejor película, mejor guión adaptado y mejor actriz de reparto.La historia se centra especialmente en la vida de Katherine Johnson –la única de las tres que sigue viva– y pone de manifiesto su talento y amor por las matemáticas, su tesón por aplicar este conocimiento para colaborar en un gran proyecto, y la manera en que llegó a ser reconocida por ello (en 2015 recibió una medalla por sus méritos de parte de Barack Obama). Nos enteramos así cómo las matemáticas avanzadas eran indispensables para poder aplicar la física newtoniana, a través del desarrollo de ecuaciones novedosas, para planear las trayectorias de lanzamiento y reingreso seguro de los astronautas.
Si usted quiere disfrutar de una gran historia humana que conjuga ciencia, política, exploración espacial, la lucha contra la discriminación y la evolución de la sociedad, y todo esto a través de una magnífica película, no se pierda Talentos ocultos. Le prometo que no se arrepentirá.
¿Te gustó?
Compártelo en Twitter:
Compártelo en Facebook:
Contacto: mbonfil@unam.mx
Para recibir La ciencia por gusto cada semana
por correo electrónico, ¡suscríbete aquí!