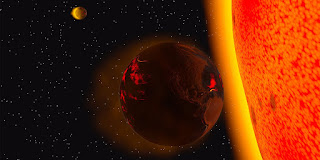Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 21 de enero de 2018
 La historia de la humanidad, desde los inicios de la civilización –es decir, cuando comenzamos a tener tiempo para algo más que buscar alimentos para sobrevivir, y pudimos comenzar a ocuparnos de cosas superfluas– ha estado ligada a la moda.
La historia de la humanidad, desde los inicios de la civilización –es decir, cuando comenzamos a tener tiempo para algo más que buscar alimentos para sobrevivir, y pudimos comenzar a ocuparnos de cosas superfluas– ha estado ligada a la moda.Y una de las manifestaciones más tempranas de este afán por portar una vestimenta atractiva, distinta, especial, fue la búsqueda de colorantes que tiñeran las aburridas telas de lana, algodón, lino y seda que se han usado desde siempre con colores variados y llamativos.
Hace unas semanas hablamos aquí de la grana cochinilla, el colorante rojo intenso extraído del insecto Dactylopius coccus, parásito del nopal, y la influencia que ha tenido en la historia de la moda, el arte y la industria.
Pues bien: el azul es otro color con gran historia. Para obtener un buen tinte azul intenso no basta con tomar cualquier flor de ese color y molerla: son raros los buenos colorantes azules. Y uno de los de mayor calidad por su color, propiedades químicas (adherirse bien a las telas, no descomponerse con la luz, no ser tóxico) es el tinte históricamente conocido como añil o índigo, que puede obtenerse de distintas plantas, pero especialmente del arbusto tropical Indigofera tinctoria, que da unas flores violetas.
 |
| Molécula del colorante índigo |
Curiosamente, el colorante no se extrae de ellas, sino de las hojas, que tampoco son azules, porque no contienen el colorante índigo (una molécula derivada del aminoácido triptófano llamada indigotina, que absorbe la parte anaranjada del espectro de luz blanca y refleja así luz azul), sino su precursor, la sustancia llamada indoxil. Si se tritura una hoja de la planta, el indoxil se oxida con el oxígeno del aire y se transforma en el colorante índigo.
El añil se ha usado para teñir telas desde hace milenios: la evidencia más antigua de su uso se remonta a hace 6 mil años en Huaca Prieta, Perú, pero fue usado en Mesopotamia, el antiguo Egipto, Mesoamérica y África, además de la India, Japón y el sureste de Asia. La planta fue originalmente domesticada en la India, región que fue durante siglos la principal proveedora del tinte (de ahí su nombre, que significa “de la India”). Usar ropas teñidas con el llamado “oro azul” fue visto como signo de elegancia y riqueza en las antiguas Grecia y Roma, así como en Japón, la propia India y Europa. También, por supuesto, fue muy utilizado por los pintores. Marco Polo, en el siglo XIII, fue el primer europeo en describir cómo se preparaba el colorante en la India.
En Europa, curiosamente, se solía usar un añil extraído de otra planta (Isatis tinctoria), que lo produce en mucha menor cantidad (y es, por tanto, muy caro). Cuando el navegante portugués Vasco da Gama, en 1498, descubrió una ruta marítima directa a la India que daba la vuelta por África (la ruta tradicional pasaba por el Mar Mediterráneo y luego tenía que continuar por tierra, cruzando los peligrosos territorios del Imperio Otomano y del Norte de África), el negocio de la producción de añil europeo entró en crisis, pues el índigo importado era mucho más barato, al grado de que en Inglaterra y Alemania se llegó a prohibir su uso, argumentando que “era venenoso”.
Posteriormente, el índigo se comenzó a cultivar y producir en las colonias de América, hasta que en 1897 la empresa alemana BASF desarrolló un método de síntesis química, que abarató enormemente su costo. En tiempos más recientes su mayor auge ha sido para teñir los famosísimos pantalones de mezclilla (blue jeans), que han sido un estándar de la moda casual desde hace más de un siglo. Aunque cada pantalón requiere sólo unos cuantos gramos de pigmento (que se deposita en forma de minúsculos cristales sobre las fibras de la tela, donde queda fijo) la demanda es tal que hoy la inmensa mayoría se tiñe con índigo sintético. (Otras curiosidades: un derivado sulfonado del índigo, llamado “carmín de índigo”, que es soluble en agua, se usa extensamente como colorante en alimentos. Y algunas personas que nacen con un defecto en la absorción del triptófano en el intestino pueden presentar el llamado “síndrome del pañal azul”, pues el aminoácido es transformado en indoxil y absorbido por el cuerpo, para ser expulsado en la orina donde, al contacto con el aire, se oxida y transforma en índigo.)
 La fabricación industrial de índigo requiere del uso de muchos compuestos contaminantes, como formaldehído, cianuro e hidrosulfito de sodio. Por ello, un grupo de investigadores encabezado por John Dueber, de la Universidad de California en Berkeley, buscó un método menos dañino para el ambiente. Se inspiraron en otra planta que produce el pigmento, el índigo chino (Polygonum tinctorium): extrajeron de ella los genes que controlan la producción del índigo y los introdujeron en la bacteria Escherichia coli, fácil de cultivar industrialmente.
La fabricación industrial de índigo requiere del uso de muchos compuestos contaminantes, como formaldehído, cianuro e hidrosulfito de sodio. Por ello, un grupo de investigadores encabezado por John Dueber, de la Universidad de California en Berkeley, buscó un método menos dañino para el ambiente. Se inspiraron en otra planta que produce el pigmento, el índigo chino (Polygonum tinctorium): extrajeron de ella los genes que controlan la producción del índigo y los introdujeron en la bacteria Escherichia coli, fácil de cultivar industrialmente.Su método, publicado en la revista Nature chemical biology el pasado 8 de enero, consiste en teñir la tela con el pigmento y las enzimas producidas por las bacterias. Aunque no es aún eficiente a escala comercial, y presenta algunos problemas como un tono menos intenso, sirve como prueba de concepto para demostrar que, usando la ingeniería genética, se pueden revolucionar procesos industriales contaminantes para dañar menos el ambiente, y poder seguir disfrutando nuestros blue jeans sin sentimiento de culpa. La historia del índigo en el reino de la moda sigue adelante.