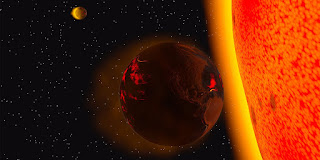Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 11 de marzo de 2018
 |
| Diana Quiroz |
Primer acto: lo bueno. Varios medios noticiosos comienzan a circular una nota que a primera vista parece positiva y esperanzadora: una especie de “niña genio” mexicana, Diana Quiroz Casillas, estudiante de 22 años de la carrera de ingeniería mecatrónica en el Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL), en Torreón, Coahuila, ha sido seleccionada, entre un grupo de competidores, para “asistir al premio Nobel”.
Varios medios, ya desde ahí distorsionaron, voluntariamente o no, la noticia, con titulares ambiguos como que Diana “se ilusiona con el premio Nobel” o que es la “única mexicana invitada a los premios Nobel”. Hubo quien pensó que habría ganado un premio Nobel. En realidad se trata sólo de asistir al Stockholm International Youth Science Seminar, un evento donde jóvenes de todo el mundo tienen la oportunidad de conocer y dialogar con ganadores del famoso premio.
¿Cómo lo logró? Porque ganó, junto con su hermana Raquel, el primer lugar en la Expo Ciencias Nacional, evento organizado por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, que efectúa regularmente ferias científicas en las que estudiantes de ciencias de distintos niveles pueden presentar proyectos escolares de investigación. Los premios consisten principalmente en la oportunidad de viajar y competir con sus proyectos en otros eventos nacionales e internacionales, a través de redes como MILSET (Movimiento Internacional para el Recreo en Ciencia y Tecnología). El proyecto ganador de Diana se titula “Aplicaciones regenerativas del grafeno”, y fue realizado en el Instituto Tecnológico de la Laguna y el Centro de Innovación de Futuras Tecnologías.
Segundo acto: lo feo. Si bien el ITL es una institución seria que forma parte del sistema de tecnológicos de la SEP, el Centro de Innovación de Futuras Tecnologías es una entidad privada que se ostenta como “centro de investigación”, pero que en realidad, junto con la empresa Alquimex, vende productos basados en grafeno, con diversos usos tecnológicos e industriales. Ambas son propiedad de la madre de Diana, la ingeniera química Sandra Salomé Casillas Bolaños, investigadora del propio ITL. Quien, nada casualmente, es también la organizadora de la Expo Ciencias Coahuila. El conflicto de interés es evidente.
 Tercer acto: lo malo. Aun así, pocos medios se tomaron la molestia de investigar; la mayoría se limitó a, con buena fe y poco profesionalismo, dar por buena la nota y difundirla. Lo grave es que no hicieron su tarea verificando el sustento científico de las afirmaciones de la joven sobre las propiedades de los productos que vende su empresa familiar, gracias a los que ganó el concurso. En diversos reportajes y entrevistas difundidas por medios como Sinembargo, Vanguardia, Radio Fórmula y muchos otros (incluso el propio Milenio, donde además de una nota, el columnista Luis Apperti, especializado en temas de industria, cantó sus alabanzas), además de las redes sociales (fue muy difundida una entrevista hecha por el periodista Ángel Carrillo en el programa Telediario, de la empresa Multimedios Laguna, luego subida a YouTube), simplemente se anuncia con bombo y platillo que los productos de Alquimex son una especie de panacea.
Tercer acto: lo malo. Aun así, pocos medios se tomaron la molestia de investigar; la mayoría se limitó a, con buena fe y poco profesionalismo, dar por buena la nota y difundirla. Lo grave es que no hicieron su tarea verificando el sustento científico de las afirmaciones de la joven sobre las propiedades de los productos que vende su empresa familiar, gracias a los que ganó el concurso. En diversos reportajes y entrevistas difundidas por medios como Sinembargo, Vanguardia, Radio Fórmula y muchos otros (incluso el propio Milenio, donde además de una nota, el columnista Luis Apperti, especializado en temas de industria, cantó sus alabanzas), además de las redes sociales (fue muy difundida una entrevista hecha por el periodista Ángel Carrillo en el programa Telediario, de la empresa Multimedios Laguna, luego subida a YouTube), simplemente se anuncia con bombo y platillo que los productos de Alquimex son una especie de panacea. El problema es que en todas las entrevistas –y en charlas que ella y su madre dan para promover su línea de productos de grafeno “Moonlight”, elaboradas por su empresa Alquimex– Diana hace afirmaciones simplemente falsas, como que el grafeno “puede regenerar órganos del cuerpo humano”, y que por tanto, administrado en forma de gel, puede llegar al órgano afectado y curar enfermedades como cáncer, diabetes, daño renal o hepático, heridas, quemaduras y ¡hasta ojeras!
El grafeno es una forma del carbono, químicamente idéntica al grafito de los lápices, pero que se presenta en forma de láminas ultradelgadas de un átomo de grosor formadas por celdas hexagonales de átomos de carbono. Sus aplicaciones nanotecnológicas están siendo exploradas, y son múltiples y muy prometedoras. Incluso, es cierto, se está explorando su papel en la posible regeneración experimental de tejidos a nivel laboratorio. Pero se trata de ciencia básica. Todavía nada que pueda tener ni remotamente una aplicación clínica, y quizá nunca la tenga. Pensar que simplemente administrar grafeno en forma de nanopartículas curará un hígado enfermo, como si se tratara de nanorrobots que restauran las células dañadas, es ciencia ficción… de la mala. (Y de hecho, si en realidad los productos de Alquimex contienen nanopartículas, éstas podrían tener propiedades tóxicas.)
El que la empresa de la madre de Diana esté comercializando estos productos, amparada en la denominación de “suplementos” (lo que los exenta de pasar por la supervisión de las autoridades de salud), pero al mismo tiempo proclamando a los cuatro vientos que pueden curar enfermedades graves o incurables (en un video que circula llegan a afirmar que después de cierto tiempo los pacientes pueden abandonar su tratamiento para la diabetes) las convierte en unas peligrosas estafadoras que venden productos milagro. La Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), sin duda, debería intervenir. Me dicen que no puede hacerlo si no hay una denuncia previa, a pesar de que ya circulan en internet, además de memes sobre “Lady Grafeno” que ridiculizan las insostenibles afirmaciones de Diana, peticiones para que la Cofepris intervenga, promovidas por investigadores mexicanos en el área de la nanotecnología.
La otra lección es que muchas de nuestras instituciones –el Tecnológico de la Laguna, la Red que organiza las Expo Ciencias, el Conacyt, la Cofepris– deberían esforzarse por ejercer una mucho mayor vigilancia y control de calidad para impedir que proyectos evidentemente fraudulentos y carentes de todo sustento científico sean aprobados y premiados, e incluso comercializados. Es una lástima que una iniciativa valiosa como Expo Ciencias se vea manchada por un escándalo así.
En cuanto a nuestros medios de comunicación, es vergonzoso que, a estas alturas, todavía no reconozcan que la fuente de ciencia y tecnología no puede ser manejada por periodistas y reporteros que carezcan de la mínima formación profesional en periodismo de ciencia. Todo contenido de ciencia y tecnología debería ser revisado, idealmente, por alguien con la capacidad de verificar su rigor. Y cualquier noticia que suene demasiado buena o rara para ser cierta debería ser verificada cuidadosamente antes de ser publicada. (Hay que mencionar que en Facebook han comenzado a circular notas aclarando las cosas, y la periodista Orquídea Fong publicó en Etcétera un excelente reportaje denunciando el caso, y aclarando mucha de la desinformación difundida por otros medios.)
Sólo profesionalizando el periodismo científico –labor que ya están llevando a cabo instituciones como la UNAM y otras universidades, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la Red Mexicana de Periodismo de Ciencia y otras– podremos evitar que vuelvan a ocurrir casos como éste, que desinforman, lastiman la reputación de las instituciones, fomentan la charlatanería seudocientífica y, para colmo, ponen en peligro la salud de pacientes que, confiando en la información que reciben, son estafados por vendedores de productos milagro.