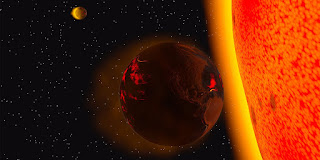Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 4 de marzo de 2018
 Vivimos en la era de internet y la redes sociales, y por tanto, también la era de las fake news, de la posverdad, de la manipulación informativa. Se trata de uno de los problemas más urgentes que amenazan a todas las sociedades modernas.
Vivimos en la era de internet y la redes sociales, y por tanto, también la era de las fake news, de la posverdad, de la manipulación informativa. Se trata de uno de los problemas más urgentes que amenazan a todas las sociedades modernas. ¿Por qué? Porque mediante la desinformación, que es aceptada sin cuestionar por una gran cantidad de gente y que, como consecuencia, se difunde viralmente, áreas tan vitales para una sociedad como la democracia, la salud o la confianza en las instituciones o en la ciencia pueden ser manipuladas, puestas en duda y quebrantadas (véase por ejemplo la probable intervención rusa en las elecciones estadounidenses en 2016).
En ciencia, las noticias falsas virales dan pie a creencias absurdas, como que el ser humano nunca ha pisado la Luna, que los aviones liberan estelas de compuestos tóxicos (chemtrails) con el fin de causar cáncer o esterilidad en la población, o que la Tierra es plana, cada una acompañada de elaboradas teorías de conspiración en las que intervienen la NASA y los gobiernos mundiales, como si fueran entidades casi omnipotentes. O, mucho más grave, fomentan ideas absurdas como que el sida no es causado por un virus (o que no existe), que el calentamiento global es sólo un invento de los enemigos de los Estados Unidos, o que las vacunas, lejos de proteger la salud, la dañan. Todas ellas pueden perjudicar muy seriamente a la humanidad y al planeta.
¿Cómo combatir esta epidemia de credulidad, desconfianza en el conocimiento científico y falta de pensamiento crítico? Nadie ha dado aún con una buena solución: señalar que no hay que difundir información sin antes verificarla no ha servido, hasta ahora, de gran cosa.
Pero yo creo que, al menos en lo que respecta a temas científicos, quizá parte del problema es que no hemos logrado que el gran público entienda cómo funciona, en realidad, la ciencia: la presentamos casi siempre con un proceso de “invención” realizada por “genios”, o cuando mucho como una receta de cocina: observación, hipótesis, experimentación, comprobación, teoría, ley…
En realidad, el conocimiento científico es múltiple, complejo y varía con el tiempo y el contexto. ¿Cómo se puede saber si una idea (las vacunas, el calentamiento global, la homeopatía, la astrología) son ciencia o sólo engaños seudocientíficos?
La verdad es que hasta los científicos tienen problemas para definir con claridad la frontera entre la ciencia legítima y la que no lo es. La respuesta más sencilla sería decir que la ciencia se basa en evidencia y argumentos lógicos, y la seudociencia no. Pero no es tan sencillo. Hay áreas de la ciencia que no tienen mucha evidencia –aunque sí argumentos, y detalladas ecuaciones– que las apoyen, como la teoría de cuerdas o la de los multiversos. Y sin embargo son en general consideradas científicas. (Aunque hay quienes, por el contrario, las denuncian como especulaciones inútiles y carentes de base, o de plano como seudociencias, como explica detalladamente en su excelente blog “El escéptico de Jalisco” el divulgador científico Daniel Galarza Santiago, quien además es estudiante de filosofía de la ciencia: “La guerra del multiverso y el problema de demarcación”, 1º de febrero de 2018).
 Otro intento de definir un “criterio de demarcación” para distinguir qué es ciencia y qué no fue el requisito, propuesto por el filósofo austriaco Karl Popper, de que toda teoría científica debería ser “falsable”, es decir, tendría que estar claro qué resultados, de obtenerse, refutarían dicha teoría. Las seudociencias son notorias porque jamás pueden ser refutadas; siempre recurren a excusas y explicaciones alternas sacadas de la manga (ad hoc) para salvarse de ser refutadas y exhibidas como engaños. La teoría de los multiversos –que en realidad es un gran conjunto de propuestas teóricas distintas, algunas relativamente simples y algunas muy complejas y abstractas– en general no son falsables, pues no hacen –todavía– predicciones que puedan ser puestas a prueba.
Otro intento de definir un “criterio de demarcación” para distinguir qué es ciencia y qué no fue el requisito, propuesto por el filósofo austriaco Karl Popper, de que toda teoría científica debería ser “falsable”, es decir, tendría que estar claro qué resultados, de obtenerse, refutarían dicha teoría. Las seudociencias son notorias porque jamás pueden ser refutadas; siempre recurren a excusas y explicaciones alternas sacadas de la manga (ad hoc) para salvarse de ser refutadas y exhibidas como engaños. La teoría de los multiversos –que en realidad es un gran conjunto de propuestas teóricas distintas, algunas relativamente simples y algunas muy complejas y abstractas– en general no son falsables, pues no hacen –todavía– predicciones que puedan ser puestas a prueba. Pero en realidad, y a diferencia de ideas claramente seudocientíficas como la Tierra plana, el creacionismo o la astrología, las teorías cosmológicas como la de multiversos o la de cuerdas (que postula que las partículas y fuerzas de la naturaleza son en realidad vibraciones de “cuerdas” invisibles que existen en 8 o 9 dimensiones, enrolladas sobre sí mismas para dar la apariencia de 4 dimensiones –tres del espacio y una de tiempo– que percibimos) no son simples ocurrencias superficiales. Son, por el contario, derivaciones teóricas de alta complejidad que parten de la física más avanzada que conocemos.
Aun así, hay quien las considera “degeneraciones” que sólo especulan inútilmente; “es como considerar la posible existencia de dios como una hipótesis científica”, argumentan sus detractores. Pero, aunque no tenemos pruebas para confirmarlas, refutarlas o elegir la mejor entre sus muchas variantes, podemos defender el argumento de que son “ciencia” en tanto que derivan de la ciencia, son hechas por científicos y utilizan las mismas matemáticas, el mismo rigor y las mismas herramientas teóricas que usa el resto de la física.
Y, sobre todo, porque son aceptadas como ciencia, luego de una discusión amplia y rigurosa, por el consenso mayoritario de la comunidad científica. Porque al final, como han argumentado muchos filósofos e historiadores de la ciencia, notoriamente el físico e historiador estadounidense Thomas Kuhn, ciencia es aquello que la comunidad científica reconoce como ciencia (y, como tal, varía con el tiempo: la ciencia es un proceso histórico, no un cuerpo de conocimientos absolutos).
Así, la ciencia podría quizá caracterizarse por la evidencia que la apoya, el rigor de los argumentos, ecuaciones y teorías que la soportan, por el proceso de discusión crítica al que está sometida –representado por el mecanismo de revisión por pares– y, como resultado de todo esto, por la aceptación mayoritaria de una comunidad de expertos calificados. Aceptación que, sin embargo puede cambiar con el tiempo y el surgimiento de nueva evidencia y nuevos argumentos.
A lo mejor, si los ciudadanos conocieran mejor estas discusiones, apreciarían más claramente que para distinguir las fake news científicas de la ciencia legítima lo mejor es recurrir justo a ese consenso de los expertos, y no sólo confiar en la “autoridad” de una página de Facebook.