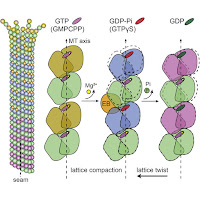Por Martín Bonfil Olivera
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 29 de julio de 2015
 |
| El análisis |
“
En gustos se rompen géneros”. Y hay pocos campos donde esto sea más cierto que en
el arte. Aunque hay criterios formales, es innegable que la apreciación de una obra artística es un asunto inevitablemente subjetivo.
Pero, y sin caer en los excesos
cientificistas de quienes creen que la creación y apreciación del arte se puede reducir a sus elementos neurológicos y “explicarse” científicamente, es interesante ver las aportaciones que los métodos de la ciencia pueden hacer para ayudarnos a comprender mejor esta fascinante actividad humana y sus productos.
Y uno de los enfoques científicos más poderosos que existen es el evolutivo: la teoría de
Charles Darwin acerca de cómo el proceso de
selección natural (la
reproducción de los organismos, sujeta a una
variación al azar que luego es sometida a la
selección del ambiente en que viven, incluyendo los demás seres vivos) produce que los individuos mejor adaptados sobrevivan para transmitir sus genes, y con el tiempo las especies lleguen a estar tan admirablemente adaptadas a su medio.
Pues bien: a partir de la propuesta del
etólogo inglés
Richard Dawkins, en su libro
El gen egoísta, de 1976, de que también las ideas –a las que, en este contexto, llamó “
memes”– podían estar sujetas a la evolución por selección natural, el concepto de “
evolución cultural” comenzó a convertirse en un tema serio de investigación científica (y no sólo, digamos, de especulación filosófica o teorización antropológica).
Por eso me pareció fascinante el
estudio sobre la evolución de la música popular publicado el pasado 6 de mayo en la revista
Royal Society Open Science por un equipo multidisciplinario de la
Queen Mary University y el
Imperial College de Londres, encabezado por Matthias Mauch.
Los investigadores estudiaron los archivos digitales de sonido de 17 mil canciones que estuvieron en la lista de los 100 éxitos (
Hot 100) de la revista estadounidense
Billboard durante los 50 años transcurridos entre1960 y 2010.
Pero a diferencia de trabajos anteriores que se basaban en criterios más bien subjetivos –estéticos, anecdóticos, filosóficos, históricos, comerciales o personales (por ejemplo de estrellas del pop)–, este estudio utilizó criterios cuantitativos derivados del procesamiento del contenido musical de las canciones.
 |
| Los parámetros analizados |
Utilizando las mismas herramientas de análisis de datos que usan los biólogos para estudiar los genes de los organismos, reconstruir su evolución y clasificarlos en genealogías, Mauch y su grupo estudiaron las características esenciales de las canciones: su
timbre, es decir, la calidad de los sonidos (presencia de voz de mujeres, de hombres, percusiones, guitarras eléctricas, piano…) y su
armonía: la sucesión de acordes (notas simultáneas, consonantes o disonantes), que caracterizan a una pieza musical. (La armonía, junto con el
ritmo y la
melodía, conforman los
tres elementos clásicos de la música. Para proponer una analogía muy imperfecta, si el ritmo fuera como el esqueleto básico sobre el que se construye la pieza, la armonía serían los músculos y piel que lo recubren, y la melodía sería el movimiento de ese “cuerpo” musical.)
 |
| Los resultados |
Mediante un amplio arsenal de herramientas computacionales, los investigadores analizaron la música popular de las últimas cinco décadas y llegaron a interesantes conclusiones: entre otras, que las piezas caen naturalmente en grandes “grupos evolutivos” bien definidos (canciones de amor y
easy listening; música
country y
rock;
soul,
funk y
dance, y finalmente
hip-hop y
rap). Mauch y colegas contrastaron sus resultados con la clasificación de las canciones en “géneros” que hacen los usuarios del sitio de música por internet
Last.fm, y hallaron que coinciden en gran medida, lo cual da mayor confianza a este hallazgo.
También hallaron que, contrario a lo que muchos afirman, la diversidad de la
música pop no ha disminuido con los años, y que aunque cambia lentamente, ha presentado “revoluciones” en que se producen grandes cambios de manera rápida. En particular, hallaron que en las cinco décadas estudiadas ha habido
tres grandes revoluciones: una alrededor de 1964, cuando surgió la “
invasión inglesa” y los acordes de séptima dominante típicos del
jazz y el
blues cayeron en desuso, para ser sustituidos por acordes mayores y el uso de guitarras y voces estridentes. La segunda, en 1983, con la popularización de los instrumentos electrónicos como
sintetizadores,
muestreadores (
samplers) y
cajas de ritmo, que dio origen al
tecnopop. Y finalmente la tercera –que es donde, en opinión muy personal de este columnista, se torció la cosa– centrada en 1991, con el auge del
rap y el
hip-hop, caracterizado por la falta casi total de armonía y el predominio del ritmo y la palabra (además de la desaparición de las guitarras).
El estudio también halló que algunas ideas generalmente aceptadas, como que fueron los grupos de la invasión inglesa como los
Beatles o los
Rolling Stones los que desataron la revolución de los sesenta, en realidad son incorrectas. Dicha revolución ya estaba en proceso antes de que estas agrupaciones saltaran a la fama, y su éxito se debió probablemente a que se montaron en ella.
El estudio de Mauch y sus colegas podría ser, como ellos mismos lo describen (con una notoria falta de modestia), “la base para el estudio científico del cambio musical”, que “señala el camino hacia una ciencia cuantitativa del cambio cultural”.
Puede sonar excesivo y arriesgado. Pero sí: la música, como las ideas y todos los productos culturales del ser humano, puede enfocarse como
un conjunto de memes en constante evolución y competencia. Mauch y sus colegas ven a las características de armonía y timbre de las canciones como una especie de “genes” musicales: entidades que se “reproducen” cuando los autores imitan en sus propias piezas lo que oyeron en otras, modificándolas al mismo tiempo en forma creativa (“mutación”), y que luego son seleccionadas, de acuerdo a “los gustos cambiantes de autores, músicos, productores y… el público”. Las modas musicales serían así el ambiente que selecciona y el resultado de la selección de las características de la música pop.
Obviamente, los autores ya están pensando en ampliar su estudio: al menos a los años 50 (para verificar “si 1955 es la fecha de nacimiento del
Rock’n’Roll”) y a la música clásica.
Quizá pronto, como proponen, podremos estudiar, gracias a la creciente digitalización, no sólo la evolución de la música, sino de textos, imágenes y objetos por medio de análisis evolutivo por computadora. Nada de eso implica que la ciencia haya “resuelto” todos los problemas del arte. Pero sí que puede ayudarnos a estudiarlos más sistemáticamente y a comprenderlos más a fondo.
Mientras tanto, yo no dejo de lamentar la revolución que en 1991, para mi gusto, echó a perder la gran mayoría de la música pop actual, y nos llevó a los actuales abismos del
reggaetón y el
hip-hop. Pero esa es sólo mi muy limitada opinión.
¿Te gustó?
Compártelo en Twitter:
Para recibir La ciencia por gusto cada semana
 Casi cada año, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declara la celebración de 12 meses dedicados a un tema específico que contribuya a promover algún aspecto de la ciencia o la cultura.
Casi cada año, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declara la celebración de 12 meses dedicados a un tema específico que contribuya a promover algún aspecto de la ciencia o la cultura.